
Manuel Tejada pasó algo más de 8 años en la cárcel. Pero no debió de gustarle demasiado. La condena por matar en Laguna a Andrés Sacristán en la puerta de la posada, la cumplió completa (7 años), pero poco tardó en regresar a la cárcel tras preparar un cisco de cuidado en la plaza del pueblo. Consiguió fugarse, poner tierra de por medio y, con los boletines de todas las provincias replicando su orden de busca y captura, desapareció de la faz de la tierra. Nunca más se supo de él.
No era de los que tenía mala fama. Por eso, quizá nunca nadie pensó que fuera capaz de poner fin a una discusión cuchillo en mano o de intentar apuñalar a cualquiera que paseara por la plaza de Laguna. Pero lo hizo (o al menos le condenaron por eso). Todo bastante incompatible con el certificado de buena conducta que alguien con poco ojo le rubricó en Albelda.
Manuel nació junto al Iregua entre 1864 y 1868. No es que fuera un parto largo, es que la precisión en cuanto a fechas era liviana en la prensa de finales del siglo XIX. Por los motivos que fueran la familia buscó un futuro mejor en Laguna, en plena Sierra de la Demanda, en el corazón del Camero Viejo y en la cabecera del valle del Leza. Allí, con más de 600 vecinos, Laguna vivía uno de sus momentos de mayor expansión pese a que, como los historiadores constataron años después, para entonces la ganadería ya había iniciado un inexorable declive. Manuel, hijo de Isidro y Romana, no se metió a ganadero sino que acabó tirando de azadón en los campos serranos.
Más bien bajo (1,62 metros), “pelo, cejas y ojos negros, nariz chata y gruesa, barba muy cerrada, cara redonda y gruesa, color sano y ojos hundidos. Está grueso”, según rezaba la última orden de busca y captura, su existencia comenzó a torcerse en la noche del 25 de marzo de 1888.
Aquella tarde hubo baile en casa de Félix Codes. Nadie lo aseguró, pero quizá fue allí donde comenzó a tejerse la tragedia. El caso es que Manuel Tejada y Andrés Sacristán (de “carácter levantisco y pendenciero”) coincidieron en la posada viendo una partida de mus y, por lo que fuera, el segundo le prometió cuatro tiros al primero. Aquellas promesas no le gustaron a los presentes, alguien llamó a la autoridad, se presentó el regidor y los mandó a todos para casa.
Manuel nunca confesó (ni negó) el crimen, sólo dijo que se marchó dejando a todos allí y bajó solo las escaleras de la posada. Tampoco nadie, salvo el fiscal, le acusó directamente o dijo haberle visto, navaja en mano, hurgando en muslo ajeno.
Lo cierto es que después de desalojar el local y de completar una ronda por el pueblo, el regidor encontró un bulto en la puerta de la posada. Era Andrés Sacristán, con más sangre fuera que dentro del cuerpo, algo bastante incompatible con la vida. Alguien le dio una puñalada en la parte interna del muslo y entre todos lo mataron. Lo mataron entre todos porque no se murió tanto del pinchazo sino, como contaron en el juicio “por la gran evacuación [de sangre], efecto de no haber sido auxiliado a tiempo el interfecto”. Más que de pedir ayuda, hubo quien se preocupó de alejar al moribundo de la posada: las marcas de sangre en el suelo mostraban que el cuerpo había sido arrastrado unos cuantos metros.
Todos las miradas se dirigieron al posadero Lapuente quien, más que presumiblemente y pese a no contar nada, lo vio todo, y viendo al moribundo a pies de su negocio, lo alejó unos metros, limpió la sangre como pudo y se fue a dormir. Lo mismo que su mujer, Raimunda, que cuando oyó que había un muerto en la posada se metió en la cama esperando que el sueño hiciera olvidar el crimen.
“Sensible y doloroso es ver lo poco explícitos que son los testigos en todos los casos análogos al que se examina,como se vé en las declaraciones del posadero Lapuente y su mujer, Raimunda, que sabedores a no dudar de todo, nada dicen, increpa la conducta de ambos y los acusa como autores morales de la desgracia ocurrida, puesto que si no hubiesen sido tan… egoístas, quizá con un pronto auxilio el interfecto Andrés Sacristán aún viviese”, rezaba la crónica.
Para cuando el regidor se topó con aquel bulto cerca de la posada, el cuerpo de Andrés Sacristán ya estaba frío.
De Manuel Tejada nadie dijo que tuviera un carácter levantisco y pendenciero, pero tampoco es que fuera una hermanita de la caridad, digamos que poco compatible con el certificado de buena conducta del que hacía gala. Quizá se lo firmó su madre, que ya sabemos que el amor de madre lo perdona todo… Sea como fuere, ocho años después de ser condenado a siete años (el fiscal pedía 12), volvió a asustar a todo el pueblo de Laguna.
Fue en la tarde del 15 de agosto de 1896. Cuchillo en mano «sin saber por qué, en medio de la plaza”, atacó “a cuantas personas se hallaban en la misma, incluso las autoridades. Por espacio de media hora estuvo en esta actitud, sin que nadie se atreviera a sujetarlo». La intentó Ramón Alcázar y se llevó un tajo de ocho centímetros y bastante profundidad.
Su madre y un cuñado consiguieron llevárselo a su casa, que el pueblo cercó exigiendo que fuera entregado a las autoridades. La madre acabó bajando a la calle prometiendo la entrega, pero solo quería que Manuel huyera por el tejado. Lo intentó, pero entre unos y otros le dieron alcance cuando trataba de huir con “una escopeta un cuchillo-puñal un morral con municiones un asunto con una fe de bautismo del referido y una certificación de buena conducta expedida en Albelda”, que de nada le sirvió.
Fue condenado por un delito de “atentado” y regresó a la cárcel de Logroño. Un año después, esta vez sin saludar, consiguió fugarse del centro penitenciario sin que nunca más nadie diera señas de él.
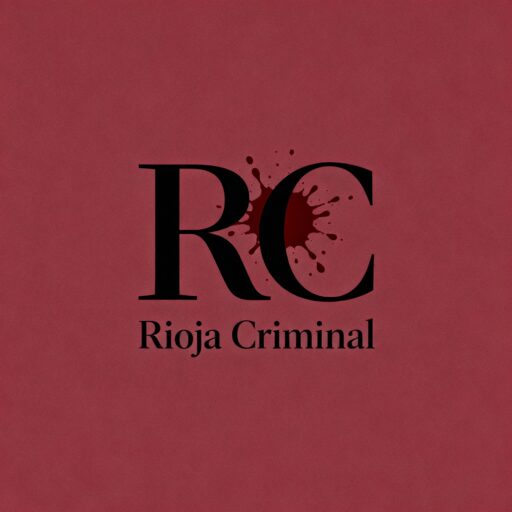


Deja una respuesta